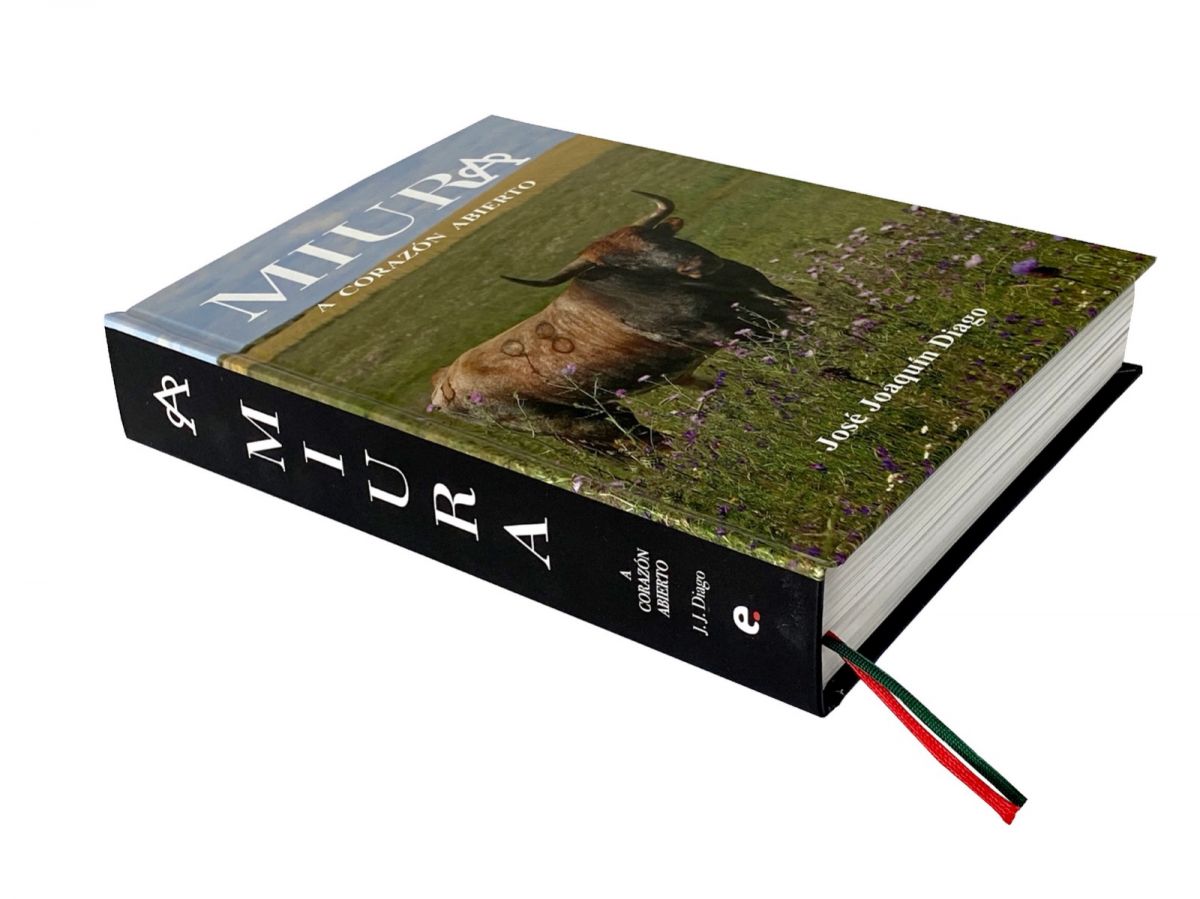Luz seguía saboreando el dulce manjar que para ella suponía la carta que Luis le había dejado escrita. Con aquella ilusión transcurrían sus días y, hasta en la casa, su alegría era manifiesta. Su madre, obvio, estaba feliz pero no acertaba a comprender que, por las causas del trabajo, su hija estuviera tan radiante. Por un lado le parecía normal y, por otro, la señora intentaba desmenuzar el asunto porque, en realidad, jamás hubiera creído que un trabajo pudiera resultar el remedio para todos sus males.
–Hijita, llevas una semana en el trabajo –le espetó la madre –y te veo más contenta que nunca, totalmente cambiada, parece que en ese hotel te estaba esperando la felicidad.
Como quiera que madre sólo hay una en la vida y la misma es la que conoce a sus hijos como nadie en el mundo, doña Liliana, sabedora de las miserias que tuvo que combatir junto a su hijita, le parecía raro que, en tan poco tiempo, el cambio en la persona de su querida hija pudiera haber sido tan grande. Tampoco quería objetar nada la señora, veía dichosa a la personita que había parido y, con ello, le bastaba y le sobraba.
–Mamita –dijo Luz–: Es cierto que, en ese hotel, he conocido la felicidad. El trabajo me gratifica mucho puesto que me tratan como jamás creí que pudiera ser el trato en un trabajo. Me siento respetada al tiempo que, a diario, también siento el afecto de los clientes que, al comprobar los detalles que tengo en lo que a la limpieza de las habitaciones se refiere, todos me gratifican, cuando menos, los que pasan varias noches en el hotel que, por supuesto, me conocen. No me importa el horario, ya viste que hace unos días, pasé día y noche en el hotel. Todo sea por la causa del respeto que me entregan y, ante todo, porque gracias a este esfuerzo ya no me siento una carga para ti. Me siento segura y el hecho de que puedo ayudarte en todos los gastos de la casa me basta y me sobra para sentirme un ser útil a la sociedad y, mucho más, a tu persona que es a la que más quiero en el mundo.
Tras semejante disertación por parte de Luz, doña Liliana quedó muy satisfecha y, de repente, abrazó a su hija. “¡Cuánto te quiero, mi hijita!”. Todo discurría por los senderos más lindos, el trabajo le llenaba de vida, el trato que le daban le embelesaba y, de alguna manera, hasta creía que el amor había llegado a su vida en la persona de Luis Arango. Como amuleto para su alma, Luz solía llevar siempre en el bolso la hermosa carta que el diestro le dejara días atrás en la mesita de la habitación del hotel. Para ella, aquel papel era todo un talismán y en su fuero interno, hasta sentía que era la proclama de amor más sentida por parte de un hombre hacia la mujer amada.
Llegó Luz al hotel bajo un día radiante. No llovía y el sol parecía iluminar los pasos de la muchachita. Como siempre, la recibieron de forma cariñosa. Claro que lo que ella no sospechaba era que un fatal incidente les resquebrajaría el alma y le dejaría el cuerpo maltrecho. Estaba Luz en plena tarea de limpieza, sonriendo, cantando, creyendo que, en dicho centro hotelero, había encontrado todo, incluido como se presupone un motivo para vivir.
Si el trabajo le daba una dicha enorme porque hacía lo que amaba y ello certificaba que se estaba condenando al éxito y si, a todo esto le añadimos que, para Luz, el amor estaba junto a su puerta, es válido afirmar que no cabía más dicha dentro de su ser. Pero un grito desaforado en la habitación contigua la sobresaltó. Quedó casi petrificada porque no entendía nada. Gritos de socorro de una voz resquebrajada la sacudieron y no pudo hacer otra cosa que, solícita, correr hacia la habitación de al lado.
Estaba la puerta abierta y, mientras ella entraba, un tipo encapuchado la empujó, lanzándola al suelo mientras éste salía corriendo. Nada pudo hacer por detener al individuo. Se levantó como pudo, entró en la habitación y vio a una compañera sangrando. Todo su cuerpo estaba repleto de sangre. El tipo le había asestado varias puñaladas y la más grave la tenía en el cuello. Faltó poco para que le seccionara la yugular. Luz, maltrecha aún por el batacazo del empujón que aquel tipo le había propinado, intentó ayudar a la compañera, tapó con sus manos la mortal herida, como mejor pudo y empezó a gritar desaforadamente:
¡Socorro! ¡Llamen a un médico! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Vengan todos! ¡Por favor…! ¡Vengan todos! –seguía gritando Luz enloquecida–.
Pocos segundos más tarde, Daniela, que así se llamaba la compañera atacada era asistida por otros compañeros y por un médico que se encontraba hospedado en el hotel. Rápidamente, a instancias del galeno, la trasladaron a un hospital. Había perdido mucha sangre y tenían que intervenirla inmediatamente de tan brutales lesiones. Mientras la bajaban hasta la ambulancia, Daniela había perdido el conocimiento; tan brutal era la pérdida de sangre que había sufrido, que de todo ese rojo líquido, quedó empapada Luz.
La escena era dantesca. Los altos mandatarios del hotel, con el gerente a la cabeza, se personaron en la habitación y, entre todos, trataron de consolar a Luz que, obviamente ante lo que había visto, estaba destrozada. Apenas podía sostenerse en pie, el macabro incidente la dejó sin aliento. Era presa de sus propios nervios, apenas articulaba palabra, sentía que se desmayaba. Tenía todos los síntomas del que vive un trance así, tan peligroso y amargo. Su pena más grande era no haber podido evitar la tragedia de su pobre compañera apuñalada aún con el riesgo de perder su vida.
El doctor Galera, que previamente había atendido en las primeras curas a Daniela, atendió también a Luz que, derrotada en su cuerpo y en su alma, no cesaba de llorar. Según el doctor estaba sufriendo un ataque de pánico del que se recuperaría muchas horas más tarde. La dirección del hotel hubiera querido conversar con Luz para tratar de esclarecer el incidente lo más pronto posible, pero su estado no era el más apropiado para responder, ni para pensar ni evaluar.
Cuando ya estaba más tranquila fue el gerente el que con su automóvil la llevó hasta su casa; ella no tenía aliento para nada y, mucho menos, para emprender la dura jornada. El gerente, ya en casa de Luz, le explicó a doña Liliana lo sucedido y, de alguna manera, trató de tranquilizar a la señora. Pero tuvo que hacerlo rápido porque la madre, cuando contempló el rostro de su hijita que estaba blanco como una bella paloma y en compañía de este hombre que no conocía y todo su uniforme empapado en sangre, se asustó tremendamente.
–Tranquila, señora, por favor que Luz está bien; la sangre no es de ella. Yo soy el gerente del Sheraton –dijo aquel señor.
Ha habido un triste incidente en el hotel y su hija, lamentablemente, ha sido testigo de todo cuanto ha ocurrido. Hirieron de arma blanca a una compañera y su hija la ha ayudado; ha sido casi una heroína porque se ha jugado la vida por defender a su compañera. Para nosotros una hazaña digna de mención que, como comprenderá, escribiremos en nuestro libro de humanidades. Tranquila que antes de venir, la ha visto un médico y lo único que se la ha diagnosticado ha sido un ataque de pánico. Algo muy normal cuando se ha vivido una escena tan dantesca y horrible como la que ha tenido que afrontar su hija. Pero no sufra que mañana, con el permiso de Dios, su hija ya estará bien.
–Gracias, señor –repetía una y otra vez doña Liliana–. Que Dios se lo pague, ha sido usted muy generoso con mi hija.
Mientras el gerente y doña Liliana conversaban, Luz había quedado tendida en su cama, todo le daba vueltas. Sentía unos mareos inmensos que llegaban hasta las náuseas. Una vez que se había marchado el gerente, la madre se dedicó en cuerpo y alma a su hija. La cuidó, la mimó, le dio todos los remedios caseros a su alcance y hasta se puso a llorar de la propia emoción. A su hija prácticamente no le había sucedido nada pero, tras contarle Luz toda su versión, la señora pensaba, ¿cómo estará Daniela? Su bondad eran tanta que, sin conocer a Daniela, lloraba por ella.
El hecho de que fuera compañera de su hija, para ella eran atributos más que suficientes para quererla y, tal como hizo, para rezar por ella, por su salud y pronta recuperación. Mientras, en el hotel, la policía seguía investigando para esclarecer los hechos y, ante todo, para detener al delincuente. Días más tarde, los agentes de la ley pudieron detener al culpable y la sorpresa de todos no fue otra que saber de quién se trataba.
Pla Ventura