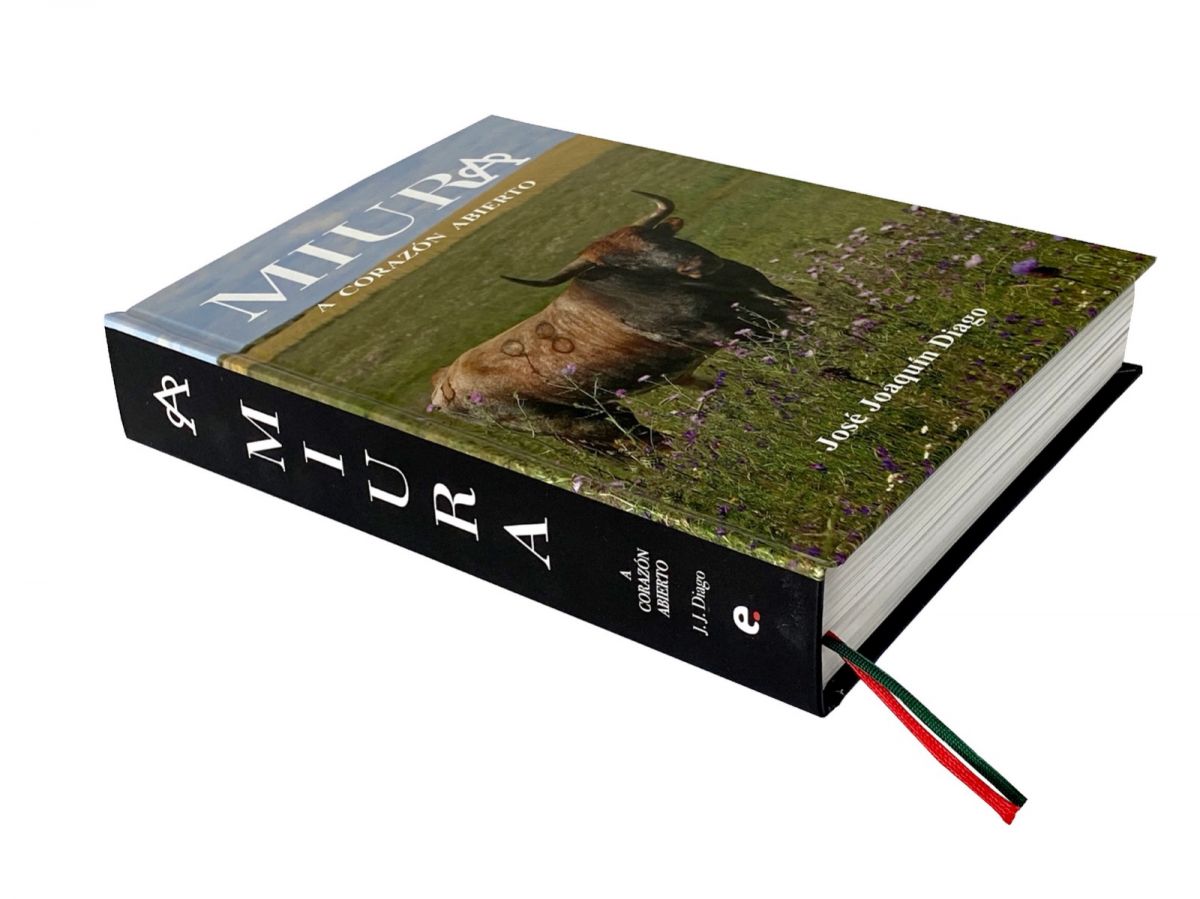Tras aquella intensa noche de amor, de madrugada, Luz decidió irse a su casa. Tenía que descansar un poco. Pronto brillaría el día y tendría que incorporarse a su trabajo. En casa todos dormían y la muchacha, sigilosamente, entró en su habitación sin hacer ruido. Se acostó y tres horas más tarde, sonaba el cruel despertador que anunciaba, como si de los toros se tratase, la salida del toro, era la hora para irse al trabajo. Como si todo hubiese transcurrido dentro de toda normalidad, doña Liliana no interrogó a su hija para nada, la veía feliz y dichosa y con eso estaba más que pagada. Al marcharse, tras darle un beso en su mejilla, su madre le dijo: «Cuídate, mi hijita».
Luz estaba expectante, no era para menos; ella sabía que a la llegada al hotel, su amadito estaría descansando, y así ocurrió. Tenía que descansar mucho, en cuerpo y en alma, porque la noche anterior, mientras hacía el amor con ella, firmó el contrato verbal para el festejo de fin de feria en Cañaveralejo. Era el último festejo y Arango, triunfador rotundo del ciclo, por gratitud a la empresa que siempre le apoyó y solo por dicha razón, aceptó la sustitución del compañero español que había caído herido unos días antes. La muchacha empezó a sentir miedo; hasta aquel momento no había reparado mucho en el gran riesgo que su amado Luis corría dentro de los ruedos. Pero el día se presentaba como muy especial. Pensaba Luz en todo el peligro que Arango tenía frente a los toros y, de repente, un escalofrío recorrió su cuerpo.
Con semejante pensamiento sobre su ser, se puso a trabajar y, pese a tal desasosiego, ella llevaba escrito en su cara la felicidad que estaba sintiendo; podía más su dicha que su incertidumbre. La dicha la estaba palpando y la incertidumbre también pero sea lo que vaya a ser que suceda, eso está por venir. El amor de Luz y el diestro era todo un secreto a voces. Todo el mundo sonreía al verles.
Nada habían contado pero en el hotel la sonrisa cómplice que todos les entregaban era el detonante que certificaba lo que ellos querían esconder: su apasionado amor. Eran poco más de las doce de la mañana cuando, de pronto, mientras Luz limpiaba el hall del hotel apareció, vestido de manera informal pero muy juvenil, el joven diestro caleño. Ambos se abrazaron como si hiciera mucho tiempo que no se veían. Luz, en dicho abrazo, dejó que sus lágrimas cayeran por sus mejillas: era el refrendo de la felicidad que estaba sintiendo.
Era un día grande en el que Arango quería agasajar a su amadita y el mejor agasajo, por supuesto, no era otro que invitar a Luz a los toros. Mientras tomaban un zumo de piña tropical, así se lo hizo saber el diestro a la muchachita.
–No puedo, –dijo Luz– a esa hora estoy en pleno horario trabajo y no debo irme; no puedo fallarle a la empresa que ha creído en mí. Abandonar el trabajo, Luis, sería una falta de respeto hacia estos señores que, cuando nadie me atendió, ellos me dieron su mano con este hermoso trabajo. Iría con mucho gusto, amor, pero quiero que me entiendas; no sufras que estaré pendiente de ti escuchando la radio.
–Te comprendo, amor –sentenció el diestro–, pero es tanta la ilusión que tengo para que vengas a verme que haré cuanto esté en mi mano para lograrlo y, por supuesto, sin dañar tu imagen de empleada ejemplar. Ahora, si me lo permites, quiero acompañar a mi cuadrilla para el almuerzo. Luz continuó su tarea y el diestro se reunía con los suyos en el comedor del hotel. Todo parecía quedar como estaba pero Arango era muy perseverante, le ilusionaba hasta la locura que la muchachita a la que amaba fuera testigo directo de su última actuación en la temporada caleña.
Previamente se habían dado un beso de despedida. Luz estaba convencida de que esperaría al diestro tras el festejo final y, terminado el espectáculo, hablarían de nuevo. La muchachita había hecho un pequeño receso en el trabajo para tomar un aperitivo, no había tiempo para más. El trabajo era su razón de ser y, mientras el cuerpo aguante, lo demás apenas tenía importancia. Recordemos que en el Sheraton, la pulcritud, el orden, la limpieza y la atención a los clientes eran las armas más poderosas con las que dicho centro hotelero competía contra los de su gremio. Hoteles hay muchos en Cali, como en cualquier ciudad del mundo. Sin embargo, éste en el que se hospedaba el matador Arango tenía rangos importantísimos y no era cuestión de precios; se trataba, por encima de todo, del humanismo que reinaba en dicho hotel que, por supuesto, lo hacía diferente al resto de los recintos hoteleros de la ciudad.
Eran las cinco de la tarde y, de pronto, escucha Luz la voz del gerente que le llamaba por el megáfono: «Suba usted a mi oficina, señorita Luz». Luz quedó atónita. No era hora para que el gerente la llamara. Mil pensamientos corrían por su interior; su corazón palpitaba más de lo debido y un gesto de preocupación se dibujó en su rostro. En breves instantes, Luz dio un repaso general por su interior; es decir, se analizó a bote pronto en cuanto a lo que había sido su actitud en los días que llevaba trabajando en el hotel.
Según ella, no sentía remordimiento por nada de cuanto había hecho; es más, estaba convencida de todo lo contrario. «¿Qué habré hecho mal?», se preguntaba la chica. La incertidumbre se apoderó de su persona. Transcurrieron minutos que le parecieron años. Temía que, por algún malentendido como quiera que fuera de dominio público su relación con el diestro, la gerencia del hotel le quisiera recriminar algo por dicho motivo. Muchas dudas albergaba en su interior. Nerviosa, casi temblorosa, llamó a la puerta de la oficina del gerente:
–¿Da usted su permiso? –preguntó Luz mientras abría la puerta.
–¡Ah, es usted, pase, por favor! Siéntese, señorita Luz –dijo muy amable el gerente–.
Es usted una persona muy afortunada. Estamos dichosos de saber su relación con el diestro y, fíjese, el señor Arango ha dejado un presente para usted, en realidad son dos presentes. Ante todo, aquí tiene usted un sobre con una entrada de barrera para que asista a la corrida de esta tarde, es una invitación exclusiva del diestro y, del mismo modo, el señor Arango me indica que le entregue este bello ramo de orquídeas. Cámbiese de ropa que, en un momento, en la puerta la estará esperando un taxi que la llevará directamente a la plaza. No se demore que, como comprobará, tiene usted el tiempo justo.
Luz quedó atónita una vez más. No sabía si llorar o reír. En un segundo, sus incertidumbres se habían disipado y, de nuevo, la sonrisa iluminó su rostro.
–Muchas gracias, señor –respondió la muchachita.
Sorprendida, aturdida por la emoción, Luz se cambió de ropa, se arregló en pocos minutos mientras saboreaba el dulce manjar de la emoción que dichos hechos le estaban produciendo. Tenía la sensación de estar flotando, no daba crédito a cuanto estaba sintiendo. Pensaba que en pocos días había cambiado el curso de su vida y todo el desencanto inicial se había transformado en una ilusión sin límites. La vida tiene esos vericuetos que, inexplicablemente, cada ser humano va encontrado en su caminar por el mundo y Luz se sentía dichosa por cuanto le estaba sucediendo.
En poco tiempo el taxi que la llevaba aparcó en los aledaños de la plaza de toros. Como ocurría cada tarde, el bullicio era inmenso. La fiesta en Cali, es más fiesta que en ninguna parte del mundo. Cientos de mujeres, ataviadas con sus mejores galas, acudían a la plaza; toreaba el ídolo local y sus triunfos de días pasados motivaron que, una vez más, la plaza se llenara por completo.
Parecía que se acababa el mundo del gentío que por allí deambulaba. Era lógico puesto que la feria caleña, congrega a miles de aficionados de todo el mundo y, en esta ocasión, todo era especial: se rendía culto al triunfador de dicha feria que, para colmo, no era otro que el ídolo vallecaucano Luis Arango.
En medio de aquel bullicio ensordecedor que se respiraba, Luz entró en la plaza para ocupar su asiento en la barrera, es decir, la primera fila donde los señoritos del lugar disfrutan de la mejor visión del espectáculo. Allí estaba Luz, guapa y radiante, pero sobre todo feliz. Se inicia el paseíllo. Ese ritual donde los tres diestros, en paso solemne, cruzan el ruedo desde la puerta de cuadrillas hasta llegar a la altura de la Presidencia; el lugar donde el presidente o juez de plaza –como dirían los mexicanos –, regirá los destinos del festejo mediante la aplicación del reglamento. Tras el protocolario saludo de los diestros al señor presidente del festejo, dejan el capote de seda en las barreras para coger el capote de brega, es decir, con el que tienen que torear.
Arango, como no podía ser de otro modo, dejó el capote en la barrera, justamente, en el lugar que ocupaba su amadita querida. Apretó su mano mientras que Luz le deseaba suerte al diestro, acción tan al uso en los festejos taurinos puesto que todo el mundo desea suerte y en el devenir del espectáculo, será siempre lo que el destino tenga previsto.
Pese a que los tres diestros habían sido muy ovacionados tras el paseíllo, los dos primeros espadas, españoles por cierto, no habían tenido muchas opciones con los toros lidiados; ya se sabe que si el toro no quiere colaborar todo esfuerzo por parte del diestro resultará en vano. Era el turno de Luis Arango y, tras un brillantísimo quite por verónicas, una vez picado y banderilleado el toro, se dispuso a coger espada y muleta para realizar el brindis correspondiente.
Posiblemente, Cañaveralejo entero sospechaba que les brindaría el toro a todos los aficionados y, sin embargo, vimos caminar a Luis hasta la barrera donde estaba su amada. Vemos como Arango iza la montera hacia arriba y, dirigiéndose a su querida Luz, le dice:
–Amor mío, tengo el gusto de brindarte la muerte de este toro como te brindaría mi vida si tu persona así lo necesitara. ¡Te quiero!
Pla Ventura