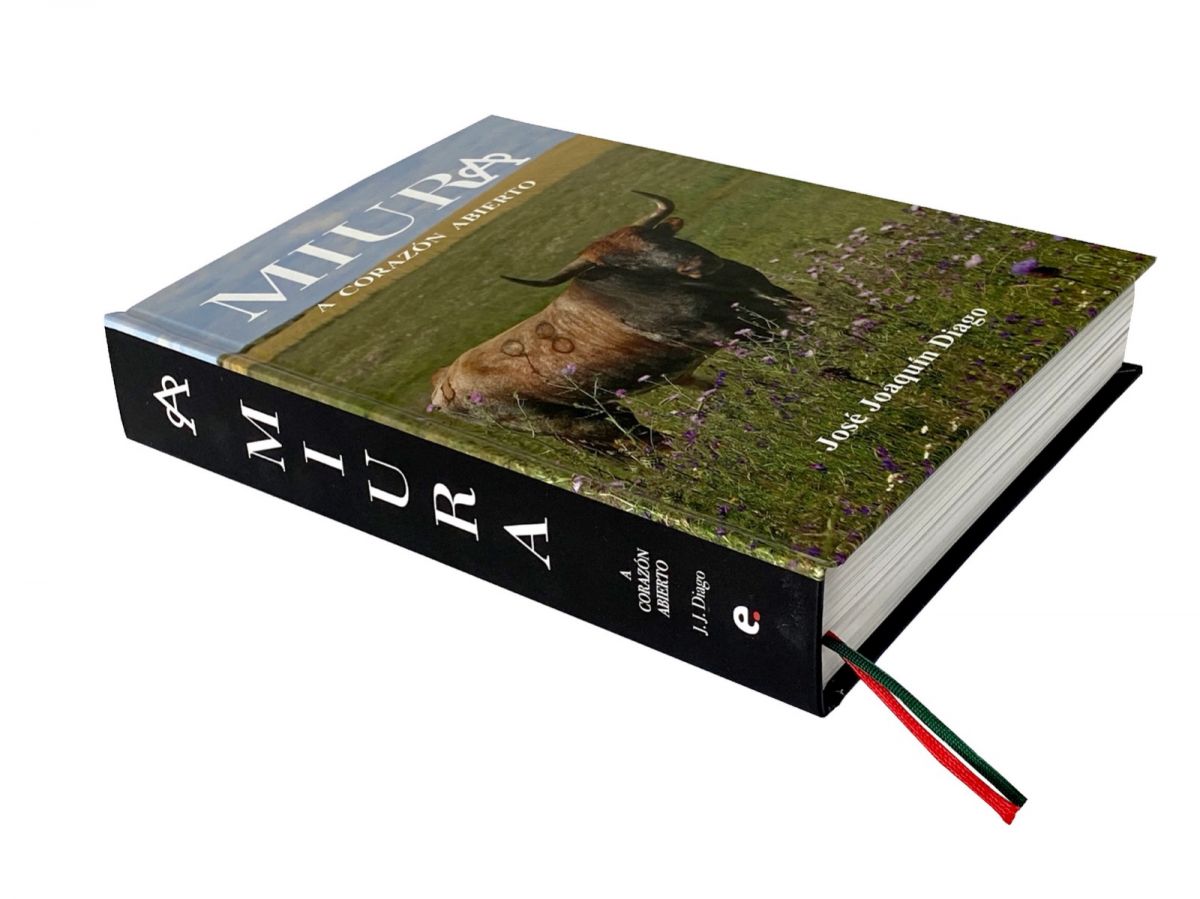Ella vivía llena de ilusiones. Sus juveniles dieciocho años le hacían concebir muchas esperanzas. Recientemente había terminado sus estudios básicos y su cuerpo le pedía vivir. Había mucha vida dentro de su ser y Luz quería traducirla en nuevas experiencias. Ella vivía en Colombia, concretamente en Cali, la ciudad de las bellas mujeres por antonomasia. Es sabido que el mundo se queda admirado cuando aparecen en escena las mujeres caleñas. Luz era eso, una mujercita hermosa. Un ascua luminosa, brillante y etérea que aclaraba y engrandecía el corazón de cuantos la admiraban. Cierto es que esta bella mujer, por miles de razones, no encontraba el rumbo adecuado para su vida. En casa, bajo el auspicio de sus padres, quienes anhelaban una vida tradicional para su hija, ella sentía que ellos no terminaban de entenderla. Sus progenitores querían, como todos los padres tradicionales, que su hija se casara, que tuviera hijos y que formara una familia al más puro estilo convencional.
Ellos –sus padres–, al mando de una familia de cinco hijos, de los cuales Luz era la mayor de los hermanos, procuraron darle cuanto necesitaba. Era mucho el esfuerzo llevado a cabo tanto por el padre, que trabajaba duro para darles el sustento, como por la abnegada madre que se encargaba de las labores de la casa y de la educación de todos sus hijos. Como sabemos, en la bellísima Colombia –como en cualquier parte del mundo– existen familias desfavorecidas; lo que se conoce en otras partes del mundo, como clase media o la llamada clase obrera europea, allí apenas tiene vigencia. La mayoría es clase pobre. En este país andino existen los grandes multimillonarios; gente que tiene el dinero por castigo, y otro núcleo de personas que pasa enormes fatigas, y entre ellas, –precisamente– se encuentra esta familia de la que Luz es el estandarte más bello que ellos como proletarios, le han regalado a la sociedad caleña. Así y todo, Colombia le gana al mundo en muchas partidas, entre ellas, su espiritualidad, debido en parte a su mística y a sus creencias religiosas que, indudablemente, le aportan esa fuerza que en otros países no existe o poco tienen. Les podrá faltar el pan a muchos, nada es más cierto, pero les sobran atributos para seguir aferrados a Dios y, sin ninguna duda, éste es un tesoro inmenso e inmaculado. No es mala cosa vivir junto a Dios, de ahí las esperanzas que todos los días ellos albergan.
Ellos, los colombianos, suspiran por un mundo mejor y lo triste es que de hecho lo tienen; les sobran recursos de toda índole para vivir con decencia y dignidad. El problema es mucho más profundo y no es otro que el mal de males, del que no están exentos ni ellos ni otros países, y que no es otra cosa que su clase política que poco y nada hace para remediar los males de los colombianos. Sigue siendo un dislate que, en un país riquísimo en todo los órdenes, sus ciudadanos tengan que trabajar por un jornal miserable que apenas les alcanza para sobrevivir, y eso contando que tengan trabajo, ya que la desocupación y subocupación también son moneda corriente; tal es así, que algunos ejercen de cartoneros o cirujas –como los denominarían en Argentina, otro país latinoamericano riquísimo también pero que tampoco escapa a estas mismas miserias–; otros muchos son mendigos, y como consecuencia lógica de todo este absurdo, la delincuencia está a flor de piel y, para no restarle desdicha al asunto, hasta se comprende que existan niños sicarios.
Basta analizar todo esto para comprender muy pronto que, traducido por ejemplo a euros, un obrero colombiano puede ganar doscientos euros al mes, alrededor de seiscientos mil pesos colombianos. Cifra mísera con la que algunos tienen que vivir. Hablando en cristiano, ellos tienen pan para hoy y oraciones para todos los días. Esta forma de vida es la que ha propiciado que las FARC, que son una minoría de inadaptados, sean potencia en Colombia y así los narcotraficantes se hayan convertido en el arma más poderosa y mortífera de dicho país, para desgracia de la mayoría de los propios colombianos, gente sana y honrada, y del resto del mundo, al que estos reaccionarios y provocados delincuentes, colaboran a enfermar con la peste de la droga.
La esperanza de progresar honradamente en Colombia siempre está teñida de un esfuerzo titánico. Respecto a esto, es entendible que la idea general, a la que muchas personas abordan con todo el dolor de su corazón es que para progresar, hay que abandonar el país. Y aunque cueste creerlo, pese a toda esta ignominia, en este bello latifundio de enormes proporciones, reina siempre la alegría y les sobran a sus habitantes esperanzas para aguardar por un mañana mejor. Su forma de vida quizá no sea entendida como debiera desde otros puntos del planeta y, sin embargo, Colombia se salva de caer en la desesperación por su alegría y, ante todo, por sus convicciones divinas
Un pueblo que es capaz de vivir aferrado a su fe en Dios, por muchas carencias y desgracias que sufra, éstas son suplidas por completo, incluso respecto a las cosas materiales, gracias a esa fe que los sustenta y que, en consecuencia, confabula con el universo para proveerles los que les haga falta, aunque sea de a pequeñas cantidades. Y pensar que en otros países se dilapidan los recursos y que en ellos sólo se da importancia a las cosas materiales, que paradójicamente ni siquiera cuidan, ya que las dilapidan a mansalva, obviamente, porque nada material les permite llenar el agujero que tienen en el alma. Por lo tanto, y después de todo, Colombia como ejemplo de espiritualidad, no es mala lección. Luz era consciente de toda esta situación.
Pese a sus juveniles dieciocho años, su corta edad y experiencia no era impedimento para permitirle pensar y darse cuenta, quizá, más de lo debido de todo lo que pasaba en su país. Ella había abandonado los estudios y su mamá se esforzaba para que los retomase y fuese una profesional de la materia que más le gustase. Si de esfuerzos se trataba, respecto a la madre, no iba a quedar la cosa. Una madre es capaz de todo y doña Liliana, como madre de Luz, estaba dispuesta a ofrecerle a su hija todo tipo de sacrificio; el que fuera preciso con la finalidad de que la chiquita encontrara la ubicación en el mundo, que tenía perdida. La señora Liliana se desesperaba mucho por este tema y, a diario, platicaba con su hija para hacerle comprender que, pese a todo, Colombia era su tierra y en Cali estaba su gente; sus familiares, sus ancestros, su vida.
El esfuerzo de aquella dama era inmenso; mental y humanamente, se vaciaba hasta su última gota por su hija. Pero Luz, padecía la peor de las enfermedades: no era feliz. Nada la motivaba y en alguna que otra ocasión, ya había caído en alguna depresión. Y su mamá sufría aquello de igual manera y como un dolor intenso del alma. Era lógico. Luz era su misma sangre, su misma carne, por lo tanto sus emociones eran un calco de las emociones que atravesaban a su hija. Luz paseaba por la vida como aquél que pasea por la calle sin rumbo; su horizonte se había perdido. ¿Motivos? Concretos, todos y… ninguno. Posiblemente, las carencias y limitaciones que la muchacha palpaba en su hogar podían haberla inducido a tal estado depresivo pero tampoco era la causa exacta de eso. Si por ello fuera, los habitantes de Colombia vivirían todos en permanente y genérica depresión. La belleza de Luz quedaba opacada por el brillo perdido y triste de su mirada. Su figura, la que realmente deslumbraba, quedaba deslucida por lo sombrío de su carácter. Las limitaciones que la chica estaba pasando la hundían en su fuero interno; ella veía los noticieros y contemplaba lo que ocurría en el mundo exterior; sabía que ella era parte de esa clase media, de la que antes se decía que, trabajando, lograba concretar muchos deseos y que ahora, por el contrario, estaba tremendamente limitada.
Ella soñaba, por ejemplo, con comprarse un sujetador bonito, algo tan simple y sencillo como un conjunto de ropa interior, para verse frente al espejo, tan bonita como en realidad era. Pero todo era imposible, no sobraba nada, apenas tenían el dinero para la comida y lujos como el soñado por Luz eran pura utopía. Desde que tuvo uso de razón, Luz anhelaba un mundo mejor. Desde siempre su corazón albergaba la idea de que un día, sin ponerle fecha, pudiera encontrarse con una vida más amable. Frente a ello, pero para su fortuna, Luz tenía el ejemplo de su casa donde la humildad digna era la constante de aquella familia. O sea que, lo que se dice lujos, Luz jamás los conoció, por lo tanto difícilmente podía anhelarlos.
Pero desde el fondo de su ser, ella soñaba con una vida más placentera, cuando menos, más relajada. Las penurias y apreturas crematísticas que Luz veía soportar a su madre le quitaban hasta el sentido. Sentía que no era justo que un padre y una madre trabajando con denuedo como trabajaban ellos, no pudieran llegar a fin de mes. Su mamá era la gran luchadora, el artífice de aquel milagro por la supervivencia ya que hacía malabares para que la balanza de ingresos y gastos se equilibrara. Pero la mayoría de las veces era inútil la tarea de doña Liliana. Los gastos, y no superfluos desdichadamente, solían sobrepasar a los ingresos, razón evidente para que el desencanto y la tristeza más absoluta oprimiera a la muchacha y a su familia. Y entonces así, como le sucedía a muchos jóvenes de su país, la idea de salvarse yéndose a Europa que, dadas las circunstancias actuales no era nada sencilla, rondaba por la mente de ella desde hacía mucho tiempo pero le faltaba lo más elemental: el dinero para el pasaporte y llegar al viejo continente habiendo decidido previamente en qué país querría recalar, detalle éste que no era menor.
España era la posibilidad más factible, dado que allí se hablaba el mismo idioma, pero todo eso Luz lo sentía muy lejos. Luz, consciente de todas las dificultades por las que atravesaba su familia, se sentía culpable ante ellos porque se sabía, aunque nadie se lo dijese ni se lo hiciese notar, una carga más para sus padres. Había cumplido la mayoría de edad y económicamente nada aportaba. Desesperada ante todo esto que estaba viviendo, no dudó en salir a la calle –por eso abandonó los estudios –; estaba dispuesta a encontrar trabajo, de lo que fuese y al precio que fuese. Le ilusionaba ser dependienta de una tienda de ropa, justamente la ropa que tanto la hacía gozar cuando la veía en las revistas, exhibidas por aquellas modelos que ella admiraba.
Y muchos días de cansancio se le daban, debido a las enormes e interminables vueltas por toda la ciudad, con peticiones de trabajo, entregas de currículos y hasta súplicas para lograr un modesto puesto. Todo estaba ocupado. Lo que sobran son parados, le decían siempre. Vuelve dentro de un año, espera unos meses, tenemos la plantilla cubierta, el mes pasado empleamos a una muchacha o has llegado tarde. Todas las excusas habidas y por haber soportó su joven, sensible y tierna alma. Frases todas llenas de desencanto que, irremediablemente, aumentaban aún más su estado depresivo. Llorar en silencio y a solas para que nadie la escuchara ni viera, era su válvula de escape. –No te preocupes, mi hijita –decía su madre– mañana tendrás más suerte. Nos arreglaremos como hasta hora. Siempre hemos podido llenar la olla aunque haya sido solo con fríjoles; alimentarnos, aunque con las estrecheces de siempre, siempre hemos podido lograrlo –gracias a Dios. Vas a ver que mañana será mejor; Dios nos ayudará, hijita. Él jamás abandona a nadie. Pero esas palabras, si bien eran verdades absolutas, no reconfortaban a Luz.
El discurso eterno de su madre le sonaba ya, a estas alturas de su anhelante vida, a melodía desafinada, como la tapadera de un boquete enorme al que, su madre, intentaba cubrir tan solo con sus manos.
Mostramos una panorámica de la ciudad de Cai, Colombia, donde se desarrolla la trama de la novela de Pla Ventura.